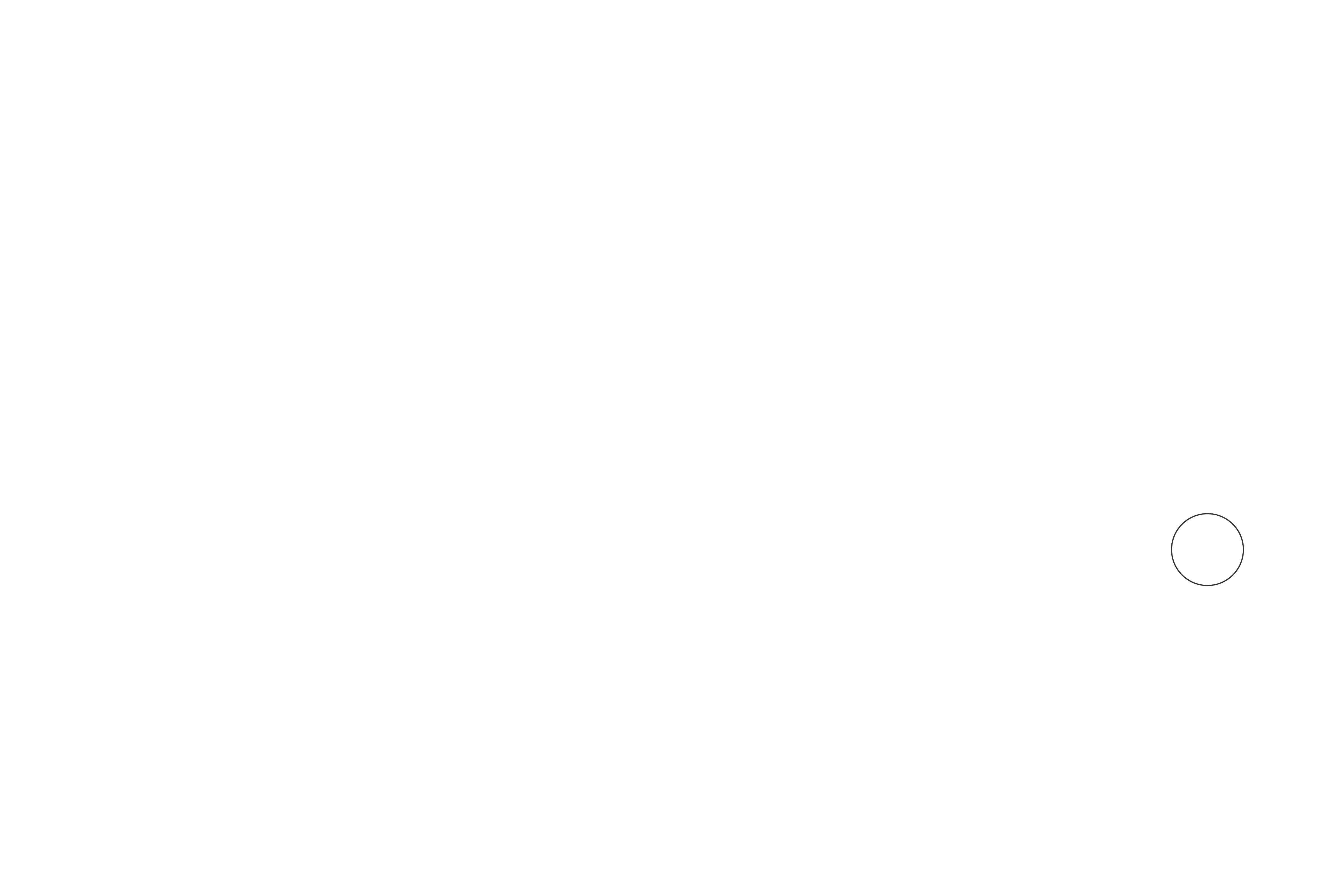Septiembre se ha convertido en un momento del año lleno de eventos significativos para nosotros, a nivel mundial, nacional y personal; nos invita tanto a celebrar, recordar como conmemorar muchos de los sucesos que nos han acontecido y marcado a lo largo de la historia.
Así, en lo que concierne a la salud mental, una de las fechas que más eco tuvieron a lo largo de este mes fue el pasado 10 de septiembre: Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Por ello, en esta ocasión quisiera dar cierre a esta parte del año abordando algunas ideas sobre cómo fomentar activamente la prevención de este fenómeno y, sobre todo, hacerlo desde muy temprano en nuestras vidas.
En primer lugar, cuando hablamos de suicidio nos referimos al acto deliberado que una persona comete al quitarse la propia vida. Así, alrededor de este fenómeno se entrelazan múltiples factores que acompañan su ocurrencia, entre los cuales, debemos considerar que la presencia de una enfermedad mental -como la depresión- suele ser una de las causas principales por la cual alguien llega al suicidio.
En esa misma línea, necesitamos dejar de pensar en este tipo de malestares como asuntos que se resuelven “echándole ganas” y confiando en que la persona que lo padece “tiene todo para salir adelante” porque “ya pasará”. Por el contrario, habría que entender que el suicidio suele expresarse como el último síntoma de un malestar interior en la persona, frente al cual, seguro ha intentado otras vías previas para resolverlo y, sin embargo, le han sido insuficientes o poco eficientes, por lo que, hacia el final, siente que no encuentra otra salida más que optar por la muerte.
En relación a lo anterior, quisiera aclarar que, en un sentido más profundo, el acto del suicidio no tiene como fin el deseo de morir en sí, sino que viene de la búsqueda de una condición “menos mala” de la que se vive en el presente: cometer suicidio es, probablemente, el último esfuerzo que una persona hace por alejarse de un ambiente que le hace sufrir, que le causa dolor o agonía; es la búsqueda de un estado del ser que ya no desea experimentar ese malestar, aunque ello no implica la ganancia de experimentar bienestar, pues esa posibilidad termina con la vida misma.
Es así como, si pensamos en que el suicidio llega como la última opción frente a un estado de malestar profundo, debemos de apostar por la formación en recursos que ayuden a los individuos a encontrar múltiples vías útiles para la resolución de sus conflictos, de tal modo que, la muerte sea una opción a la que poco le dejemos espacio. La clave está en que esta formación se de tempranamente en nuestras vidas, desde la infancia y la adolescencia.
Ahora, establecer la relación entre el suicidio y las etapas tempranas del desarrollo de una persona suele ser una idea en segundo plano, es decir, poco recurrimos a ello de manera inmediata, pues la simple consideración de que un niño o adolescente pueda cometer suicidio nos lleva a un lugar incómodo, por no decir que llegamos a imaginarlo con horror, pues ¿quién en su plena etapa de infancia o juventud cometería algo así? No obstante, pensemos que todo joven o adulto que comete suicidio fue -en algún punto de su vida- un niño o adolescente bajo la responsabilidad de otro adulto que debería ejercer su papel como formador en muchos niveles, sin menospreciar la dimensión emocional.
Por ello, la educación emocional se vuelve sumamente importante cuando consideramos, además de la enfermedad mental, otras causas del suicidio: tenemos por un lado a las dificultades afectivas, que suelen asociarse a experimentar violencia o una mala relación romántica; y por otro, la ausencia de recursos espirituales, que entenderemos como la construcción de un sentido o propósito de vida, una escala de valores y la identidad personales.
Si bien, la labor de formación en recursos socioafectivos se ha llegado a reconocer como propia de los especialistas en el desarrollo humano y el cuidado de la salud mental -sector educativo, médico, psicológico, de la investigación; público o privado-, no se vuelve exclusivo sólo de ese tipo de profesionales.
Sabemos que las familias, donde sea que figure un adulto, comparten la responsabilidad social de acompañar en la educación emocional de sus menores para que, llegado el momento, puedan desenvolverse como personas (jóvenes o adultas) con múltiples recursos socioafectivos para enfrentar las dificultades de la vida.
Así, propongo algunos consejos o apuntes sencillos sobre cómo favorecer un desarrollo emocional que abone a la prevención temprana del suicidio u otros malestares psicológicos:
1. Normalicemos el acudir con especialistas de la salud mental como una actividad de la cual no deberíamos avergonzarnos: en el caso de los suicidios que derivan de una enfermedad mental no tratada, como la depresión, suele ser común que quien la padece tiene que hacerlo con una cierta vergüenza o temor a que otros se enteren de su situación.
Sufrir una enfermedad mental sigue siendo un tema tabú y esos prejuicios los construimos desde la infancia, cuando al centro de nuestro núcleo familiar menospreciamos o devaluamos a otros que pasan por esa experiencia; construimos la idea de que “sólo los locos” acuden a esos lugares y que es algo de lo que “no debe hablarse” y, en ocasiones, lo ocultamos si llega a suceder al interior de nuestra misma familia. Con ello, reforzamos el temor de un adulto a atenderse en esa condición, a ignorar sus síntomas y a no buscar ayuda porque “¿qué van a decir de mí?”.
2. Sí a la creación de espacios para el diálogo asertivo: como adultos envueltos en un mundo acelerado y lleno de demandas, a veces puede ser tentador tomar el camino fácil de “entretener” a nuestros menores con otras actividades o artículos tecnológicos que atrapen su atención y, así, obtener unos minutos de soledad o silencio.
No es que esté mal construirnos un espacio para nosotros mismos, pero que éste no se convierta en una estrategia para ignorar nuestra función como orientadores de otro ser humano, es decir, para evitarnos la molestia o sustituir nuestro papel, dejando de estar presentes frente a la necesidad que el otro tiene de mí, la exprese o no.
Intenta sentirte auténticamente curioso por los comportamientos de ese niño o adolescente y establece diálogos que estén más llenos de preguntas que de sermones; pregunta para entender mejor, no para cazar razones que te hagan sentir el derecho de regañar, aleccionar o juzgar el por qué de sus conductas, emociones o pensamientos. Si aprendemos desde temprano a comunicar oportunamente nuestros sentimientos, estamos dejando de devaluar nuestras experiencias y construyendo un recurso emocional más, para identificar cómo me siento y expresarlo a alguien que pueda serme de ayuda y apoyo.
3. Adecuar el lenguaje y las expresiones que ocupamos para con ellos: las palabras tienen poder, por ello, evita frases que devalúen el valor de pedir ayuda, que lleven un tono de sarcasmo o hiriente, frases que menosprecien la importancia de vivir nuestras emociones o que valoren el sacrificar nuestra integridad por cumplir con los estándares sociales (“no llores”, “ya cállate”, “no seas exagerada”/”qué exagerado”, “no es para tanto”, “ya no te sientas mal”, “ya deja de quejarte”, “cómo molestas”, “tienes que ser el mejor”, “qué tonto eres”, “eres un inútil”, etc.).
4. Sensibilizar y exponer a los niños/jóvenes a espacios de autoconocimiento como una práctica de autocuidado: son muchas las ofertas que hoy en día podemos ocupar para ponernos en contacto con nosotros mismos. No forzosamente deben ser ligadas a un área profesional de la salud mental, pero como adultos, tendríamos que tener las habilidades para guiar la reflexión hacia el sí mismo y el descubrimiento de nuestras capacidades; conocer de qué es capaz favorece en el niño o adolescente una sensación de autosuficiencia y de autonomía, pues va reconociendo sus logros y sus áreas a desarrollar.
Puede ser que retomemos cómo se sintió durante la escuela o alguna clase extracurricular, pero pongamos el énfasis no en el cumplimiento de la tarea que ejecutó sino en su propio proceso: ¿alguna parte de la actividad te fue difícil?, ¿por qué te causó frustración?, ¿alguien te hizo sentir incómodo durante el ejercicio?, ¿descubriste algo el día de hoy?, etc. Hasta podemos educar emocionalmente a nuestros hijos al compartir actividades con ellos en donde todos podamos explorar las sensaciones que nos acompañan en el día: unos minutos de relajación y respiración -que nada mal nos vendría a los adultos por igual-, una sesión de meditación o de poner música y bailar juntos, etc. La idea es ponernos creativos para crear espacios alternativos a la soledad y la alienación.
5. Ejercitar el silencio y otras formas de relacionarnos: en relación con el punto dos, a veces no es el momento adecuado para poner en palabras cómo nos sentimos o expresar nuestras necesidades verbalmente. No obstante, eso no quiere decir que la interacción se acaba ahí.
Por una parte, podemos optar por abrir un espacio en el que exploremos el contacto físico entre nosotros, de tal modo que nos ayude a ubicar “caricias buenas” de las malas, siendo una herramienta de prevención contra la violencia y, por ende, contra el suicidio u otras formas de malestar emocional. Quizás podemos hacer un círculo familiar y establecer una rutina en la que nos demos un ligero masaje en los hombros, unos a otros; también podemos normalizar los abrazos como una forma de saludarnos o despedirnos o de acompañarnos cuando nos quedamos sin palabras.
El contacto físico tiene una relación profunda con el desarrollo emocional desde las bases anatómicas de nuestro desarrollo, pues mucho se ha estudiado sobre cómo una caricia estimula la maduración de ciertas estructuras neuronales, como también puede promover la liberación de neurotransmisores en el cerebro que nos conducen a estados de felicidad, amor y plenitud.
6. Atentos a los focos rojos: en muchas ocasiones, como adultos dejamos pasar algunas conductas que nos alertan de que algo anda mal en nuestros menores. En términos generales, existe algo llamado conductas parasuicidas -más frecuentes en la adolescencia-. Éstas son aquellas que van en contra de la preservación de la salud y, por ende, en contra de la vida.
La dificultad con las conductas parasuicidas está en que muchas de ellas suelen ser aceptadas socialmente y se llegan a “enmascarar” de tal forma que no nos parecen graves hasta que han llegado a una intensidad severa y que ya ha generado otros malestares que pueden ir desde la salud física hasta problemas financieros o la muerte. Ejemplos de éstas son: el consumo de alcohol, el fumar excesivamente y hasta involucrarse con frecuencia en conflictos físicos o peleas; menos aceptadas por el mundo adulto, pero a veces fomentada por los mismos pares, amigos o compañeros, pueden ser la exposición a posibles accidentes automovilísticos por conducir a altas velocidades, la práctica del cutting o llegar a cumplir algún reto o challenge que ponga en riesgo la vida de la persona (asfixia, exponerse a alturas peligrosas, abuso de sustancias o drogas, etc.).
Es nuestra labor como adultos ser una voz crítica que vaya orientada siempre hacia el autocuidado y el respeto de nosotros mismos y de los demás.
7. Por último, como padres responsables, revisemos las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos y la idea que tenemos de ellos como personas. ¿Cómo esto puede ayudarme a prevenir conductas de auto-abuso o de auto-daño? Resulta útil en la medida en que nadie nos enseña cómo ser padres o tutores y nadie posee una verdad absoluta de cómo hacerlo bien, pues las necesidades de cada niño y adolescente serán siempre distintas. Así, usualmente los únicos referentes que tenemos de cómo hacerlo vienen de nuestra propia historia familiar y eso implica que, como individuos, hagamos una revisión de cuáles son nuestras creencias en cuanto a la formación de nuestros hijos, conforme a lo que nos fue enseñado: ¿qué valores son importantes para mí y cuáles eran los valores con los que fui formado?, ¿los llevo a cabo de manera congruente?, ¿qué espero que mis hijos logren o lleguen a ser y qué esperaban mis padres de mí?, ¿cómo les he enseñado a conseguirlo?, ¿de qué manera los acompaño en sus fracasos y qué me sucedía, cuando niño, si cometía yo un error?, ¿les hago sentir que no son capaces de afrontar su vida?, ¿en qué me fallaron mis padres?, ¿qué me enseñaron a mí mis padres?, etc.
En resumen, afinar nuestros estilos de crianza es importante para tener clara nuestra propia historia y para ver qué elementos estoy ocupando o dejando fuera en la formación de mis propios hijos. Es atrevernos a ir más allá del “así soy y no voy a cambiar”, para dejar de lado modelos rígidos e inconscientes sobre la parentalidad y movernos a uno más consciente y que nos haga mucho más sentido, más felices.
Es importante, no sólo para el cuidado de la salud física sino para la preservación de nuestra salud mental y emocional, hacernos responsables de nosotros mismos; establecer un compromiso activo con nuestro proceso de crecimiento personal, conocernos cada vez más y con ello, servir de ejemplo a los más jóvenes, pues, nos demos cuenta o no, están siempre observándonos y aprendiendo, para bien o para mal.
Encuéntrame en @Kalidoscopia (Twitter) para dialogar más sobre el tema, intercambiar ideas o simplemente estar en contacto. #ElViajedelaLibélula